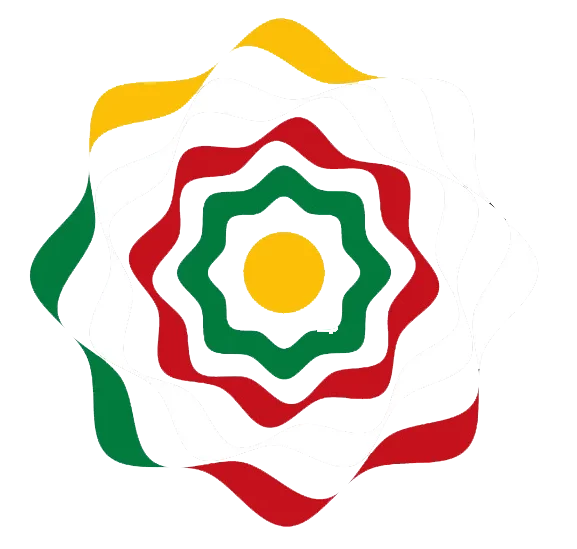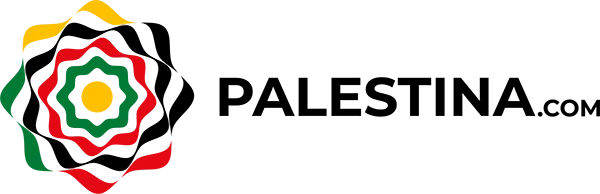“En Jerusalén, Biden firma el certificado de muerte de los palestinos” . Bajo este título, el periodista israelí Gideon Levy extraía la principal enseñanza de la visita del presidente estadounidense a Medio Oriente en julio de 2022. Este, sin convicción, había apoyado la solución de dos Estados, pero, precisando, “no a corto plazo”. ¿Qué sucederá “no a corto plazo”? “¿Los israelíes lo decidirán ellos solos? ¿Los colonos volverán a sus casas voluntariamente? Cuando su número haya alcanzado un millón, en lugar de 700.000, ¿estarán satisfechos?” Es una vuelta de página, prosiguió el editorialista de Haaretz, aquella en la que los palestinos jugaron la carta de la moderación y de Occidente. Ahora, con las nuevas leyes contra el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y las definiciones deformadas del antisionismo, que tienden a asimilarlo al antisemitismo, Estados Unidos y Europa están perdidos para los palestinos, cuya “situación corre el riesgo de parecerse a la de los pueblos indígenas de Estados Unidos”.
¿Estarán los palestinos reducidos a amontonarse en reservas de “pieles rojas” y a bailar el dabkeh para algunos turistas en busca de exotismo? Jamás, desde la guerra árabe-israelí de junio de 1967, su situación política, diplomática y social pareció tan desesperada. Los palestinos ya habían conocido un cruce del desierto tras la creación de Israel en 1948, la eliminación de sus dirigencias políticas, la expulsión de varios cientos de miles de ellos, dispersados en los campos de refugiados. Pero en 1967-1969, las organizaciones de fedayines generaron sorpresa y ocuparon el vacío dejado por la derrota de los países árabes; una nueva generación tomaba las armas y proclamaba que la liberación sería obra de los propios palestinos. El renacimiento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) signó el regreso político de un pueblo que Israel se había prometido borrar y permitió a Palestina recuperar su lugar en el mapa político.
En unos años, la OLP se instaló en los campos del exilio, en particular en Jordania y el Líbano, y en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Poco a poco, sería reconocida como “el único representante del pueblo palestino”, lo que será confirmado por la intervención de Yasser Arafat ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974.
El resurgimiento de la OLP Ni el asesinato de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich (1972), ni los desvíos de aviones a finales de los años 60, ni los atentados contra civiles en el interior de Israel frenaron ese ascenso. Como lo reconoció Jérôme Lindon, director de las Éditions de Minuit, creadas durante la ocupación de Francia, feroz defensor de la independencia argelina, “¿por qué seguirían (los palestinos) las reglas de juego de la guerra moderna, dictadas en su propio beneficio por las naciones ocupantes?”. Comenzábamos a comprender, incluso en Europa, incluso a nivel oficial, que “el terrorismo” no era una enfermedad, sino el síntoma de un bloqueo político. En 1975, el presidente de la República Francesa Valéry Giscard d’Estaing aceptó la apertura de una oficina de la OLP en París.
Sin embargo, la idea de que la liberación estaba en la mira del fusil se atenuó poco a poco. Expulsada de Jordania en 1970-1971, la OLP también lo fue del Líbano en 1982. Si bien el sitio de Beirut en el verano de 1982 cambió una parte de las opiniones europeas a favor de los palestinos –vivieron en directo el bombardeo indiscriminado de la capital libanesa por los cañones, los aviones y los tanques del general israelí Ariel Sharon, sin hablar de las masacres de Sabra y Chatila (16 al 18 de septiembre de 1982)–, significó un golpe fatal para la alternativa militar. Sobre todo, porque los regímenes árabes habían renunciado a confrontar a Israel y porque el más poderoso de ellos –Egipto– incluso firmó con él una paz por separado en 1979.
Las operaciones armadas puntuales perdían su eficacia, especialmente porque los combatientes de la OLP estaban dispersos lejos de las fronteras de Palestina, entre Túnez y Yemen. Pero la OLP tenía dos cartas: el apoyo de su pueblo, que iba a ser confirmado por la primera Intifada (1987-1993), y la toma de conciencia internacional, en particular europea, de que sin ella ninguna paz era posible, lo que fue confirmado por la “Declaración de Venecia” de la Comunidad Económica Europea en junio de 1980, que reconoció el derecho de los palestinos a la autodeterminación y la necesidad de incluir a la OLP en toda negociación en Medio Oriente.
El fin de la Guerra Fría y el derrumbe del “bando socialista”, el optimismo creado por la solución de diferentes conflictos –desde el África austral hasta América Central–, el cansancio de la sociedad israelí tras años de Intifada, la exasperación de las opiniones públicas occidentales ante la represión de los palestinos, iban a culminar en los Acuerdos de Oslo del 13 de septiembre de 1993 firmados por Yasser Arafat y el primer ministro israelí Isaac Rabin bajo la égida del presidente estadounidense Bill Clinton. Podríamos resumir así su filosofía: una autonomía palestina que debería conducir al cabo de un período transitorio de cinco años a la creación de un Estado palestino. Abandonando la idea de un Estado democrático sobre todo el territorio histórico de Palestina, donde coexistirían musulmanes, judíos y cristianos, la OLP había adherido, empujada por los occidentales, hay que recordarlo, al proyecto de dos Estados conviviendo uno al lado del otro.
Pero los Acuerdos de Oslo no eran un contrato entre dos socios iguales en derechos, sino que representaban un arreglo impuesto por un ocupante a un ocupado, en una relación de fuerzas muy desfavorable para el segundo. Los textos eran imprecisos, ambiguos, favorables a Israel –por ejemplo, no preveían ningún cese de la colonización de tierras que debían no obstante ser devueltas a los palestinos–. ¿Podrían, a pesar de todo, generar una dinámica de paz?
No, porque en cada etapa el ocupante impuso únicamente su punto de vista, con el apoyo de Estados Unidos y la complacencia de la Unión Europea. Solamente una pequeña proporción de las obligaciones suscritas en los textos fue aplicada: no todos los prisioneros políticos palestinos fueron liberados, el puerto de Gaza no fue construido, el “paso seguro” entre Cisjordania y Gaza fue entreabierto con cinco años de atraso. El primer ministro israelí Isaac Rabin proclamó que “ninguna fecha es sagrada”, y la colonización continuó con mayor intensidad. Tel Aviv impuso una división kafkiana de Cisjordania. Los retrasos acumulados agotaron la paciencia de los palestinos y reforzaron a Hamas, que objetó la vía de la negociación elegida por Arafat… “La paz”, que tendría que haber conducido a la independencia y la prosperidad, conllevaba ante todo vejaciones y privaciones.
La segunda Intifada
Cuando, en julio de 2000, se inauguró la Cumbre de Camp David entre el primer ministro israelí Ehud Barak, Arafat y el presidente Clinton, con el fin de resolver los problemas pendientes (frontera, refugiados, futuro de las colonias, Jerusalén), la Autoridad Palestina no controlaba más que pequeñas zonas desperdigadas sobre el 40% de Cisjordania. Sabemos, por los diferentes testimonios de los protagonistas, que no hubo ninguna “oferta generosa” israelí durante esas negociaciones. Tel Aviv quería anexar al menos el 10% de Cisjordania y mantener su dominio sobre Jerusalén, conservar el control de las fronteras, salvar la mayor parte de sus colonias. El fracaso era inevitable.

Sin embargo, Barak pretendió que Arafat era el responsable de ello. Una segunda Intifada, inevitable, estalló en septiembre de 2000, dejando una estela de muertos, bombardeos y atentados. Mientras tanto, Barak había logrado convencer a la opinión israelí de que no había más interlocutor para la paz, que había revelado “la verdadera cara de Arafat”; no es por nada que el antiguo militante israelí Uri Avnery lo calificó como un “criminal de paz”.
Aun aquellos que no atribuían el fracaso del “proceso de paz” a Arafat habían encontrado un culpable ideal: “los extremistas de ambos bandos”. Pero eso es ocultar el factor decisivo, el rechazo israelí, tanto por parte del gobierno como por parte de la opinión pública, de reconocer al Otro, el palestino, como un igual. El derecho de los palestinos a la dignidad, a la libertad, a la seguridad y a la independencia fue sistemáticamente subordinado al de los israelíes. Esta mentalidad colonial se remonta al origen del movimiento sionista, lo que muchos occidentales se rehúsan a admitir, pero de lo que dan testimonio las polémicas nacidas en torno a la existencia de un apartheid en Israel.
En julio de 2018, el Parlamento israelí votó una nueva ley fundamental, titulada “Israel como Estado-nación del pueblo judío”, cuyo artículo 1 precisa: “El ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel está reservado al pueblo judío”, por ende, un derecho rechazado a los palestinos; otro artículo estipula que “el Estado considera el desarrollo de la colonización judía como un objetivo nacional y actuará con el fin de alentar y promover sus iniciativas y su fortalecimiento” –lo que significa el derecho de confiscar tierras pertenecientes a palestinos, sean estos de Cisjordania, de Jerusalén o ciudadanos de Israel–.
Este texto valida una situación de apartheid que la Corte Penal Internacional define como “un régimen institucionalizado de opresión sistemática y de dominación de un grupo racial sobre cualquier otro grupo racial”. En 2021, la organización israelí B’Tselem concluyó que existía “un régimen de supremacía judía entre el río Jordán y el Mediterráneo”. Le seguirán dos grandes ONG internacionales, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Aplaudidas en Occidente cuando denuncian a China, Venezuela o Rusia, fueron vilipendiadas y acusadas de antisemitismo.
Un programa colonial
Más allá de las condenas que, en Francia, reflejan la deriva de una gran parte de la clase política a favor de Israel desde los años 2000, ¿por qué a personas bienintencionadas, sinceras, a veces hostiles a la ocupación, les cuesta aceptar lo que fue sin embargo confirmado por una ley en Israel? Destacando las diferencias, reales, entre Sudáfrica e Israel, buscan “salvar” cierta imagen de Israel, una suerte de “milagro”, que habría permitido “el derecho al retorno” de los judíos exiliados desde la destrucción del Templo por los romanos.
Ahora bien, la historia real, concreta, cotidiana del movimiento sionista político desde su creación al final del siglo XIX, teniendo en cuenta las divergencias profundas que lo atravesaban, se confunde con el movimiento de conquista del mundo por parte de Occidente, lleva sus estigmas. En un célebre artículo, publicado en el mismo momento en que estallaba la guerra de 1967, el orientalista francés Maxime Rodinson, él mismo de confesión judía, escribía como conclusión de un artículo titulado “Israel, ¿hecho colonial?”, publicado en la revista Les Temps modernes: “Creo haber demostrado que la formación del Estado de Israel sobre tierra palestina es la culminación de un largo proceso que se inserta perfectamente en el gran movimiento de expansión europea-estadounidense de los siglos XIX y XX para poblar y dominar económicamente y políticamente a los otros pueblos”. De hecho, en aquella época, el fundador del sionismo político Theodor Herzl lo reivindicaba abiertamente, por ejemplo, en una carta a Cecil Rhodes, uno de los conquistadores británicos del África austral: “Mi programa es un programa colonial”.
Este carácter colonial del movimiento sionista significó, desde el origen, una política de “separación”, de apartheid antes de tiempo, entre los colonos y los autóctonos. Como en América del Norte, en Australia, en África austral o en Argelia, el colonialismo de poblamiento siempre consideró a los habitantes originarios como ocupantes ilegítimos, que podían ser expulsados o incluso masacrados con la conciencia tranquila, en nombre de Dios o de la “civilización”.
En cuanto al vínculo entre “el pueblo judío” y la Tierra Santa, que haría del colonialismo sionista “un caso aparte”, Rodinson dijo con ironía: “No hablaré más que para dejar constancia de los derechos históricos sobre la tierra de Palestina que corresponderían a todos los judíos, no insultando a mis lectores al creerlos seducidos por ese argumento”. Como lo declara perfectamente el investigador israelí Ilan Pappé: “La mayor parte de los sionistas no cree en Dios [ese fue el caso de los fundadores del movimiento, pero hoy es menos cierto con el desarrollo del sionismo religioso], pero creen que Él les dio Palestina”. Es lo que piensan muchos occidentales, incluso antirreligiosos. Sin embargo, ¿qué tribunal podría admitir a la Biblia como título de propiedad?
Existen más similitudes que diferencias entre los diferentes “colonialismos de poblamiento”. Como lo demostró la investigadora Amy Kaplan, una parte de la simpatía estadounidense hacia Israel se debe a la similitud entre la conquista del Far West y la colonización judía, entre el colono sionista y el audaz cowboy. Más significativa aun es la alianza creada entre Israel y Sudáfrica, dirigida desde 1948 por el Partido Nacional, una agrupación que llevó la segregación racial a su paroxismo y puso en marcha la política de “desarrollo separado” (apartheid). Los dirigentes del Partido Nacional, nutridos de antisemitismo y de simpatías por la Alemania nazi, durante décadas colaboraron con Israel, quien los ayudó, entre otras cosas, a adquirir tecnología militar nuclear.
El secreto de este matrimonio contra natura fue revelado por el universitario israelí Benjamin Beit-Hallahmi: “Podemos odiar a los judíos y amar a los israelíes, porque, en algún punto, los israelíes no son judíos. Los israelíes son colonos y combatientes, como los Afrikaners. Son duros y resistentes. Saben cómo dominar”. Es una explicación que da cuenta de la adhesión a Israel de la gran mayoría de los movimientos de extrema derecha alrededor del mundo. Si bien esta sigue siendo antisemita, considera a los israelíes ante todo como “colonos blancos” que hay que apoyar frente a la “amenaza islámica”. Fue Herzl quien predicó a favor de un Israel en el puesto de avanzada de la civilización contra los bárbaros, un rol actualizado a la hora de la “guerra contra el terrorismo”.
Conciencia inquebrantable
La página abierta por la guerra de 1967 se ha cerrado. Las dirigencias palestinas perdieron toda visión estratégica y mucho de su legitimidad. Los países árabes –es menos cierto respecto de sus opiniones públicas– se alejan de Palestina. Occidente, movilizado a la vez contra “el terrorismo islámico” y contra Rusia y China, ve en el drama palestino en el mejor de los casos una distracción, y en el peor de los casos un frente de guerra contra el terrorismo que justifica “el derecho de Israel a defenderse”, aun cuando provoca hostilidades, como en Gaza en agosto de 2022. La Unión Europea, sin reaccionar con la más mínima sanción, permite que la colonización continúe, sepultando la solución de los dos Estados que pretende defender.
Sería en vano cuestionar la gravedad de los desafíos a los cuales se enfrentan los palestinos. Sin embargo, disponen de ventajas importantes, además del apoyo del movimiento de solidaridad mundial más amplio desde las luchas de liberación de Vietnam y de Sudáfrica. A pesar de todos los intentos de empujarlos fuera de su territorio, representan la mitad de la población de la Palestina histórica y están dotados de una experiencia política y de una determinación forjadas en el exilio o bajo la ocupación, y de una conciencia nacional inquebrantable, confirmada por su levantamiento en mayo de 2021, desde Jerusalén hasta Gaza, desde Haifa hasta Jenín, a través de toda la Palestina histórica. Tercos, obstinados, resistentes, se niegan a rendirse. Si el objetivo de la guerra es, como escribía Carl Von Clausewitz (1780-1831), “forzar al adversario a ejecutar nuestra voluntad”, al menos en este plano Israel ha fracasado.
*Alain Gresh es periodista y director de Orient XXI y Afrique XXI. Este artículo fue publicado originalmente en Le Monde Diplomatique, medio aliado que ha otorgado la autorización para la republicación del artículo del señor Gresh.
Traducción: Micaela Houston